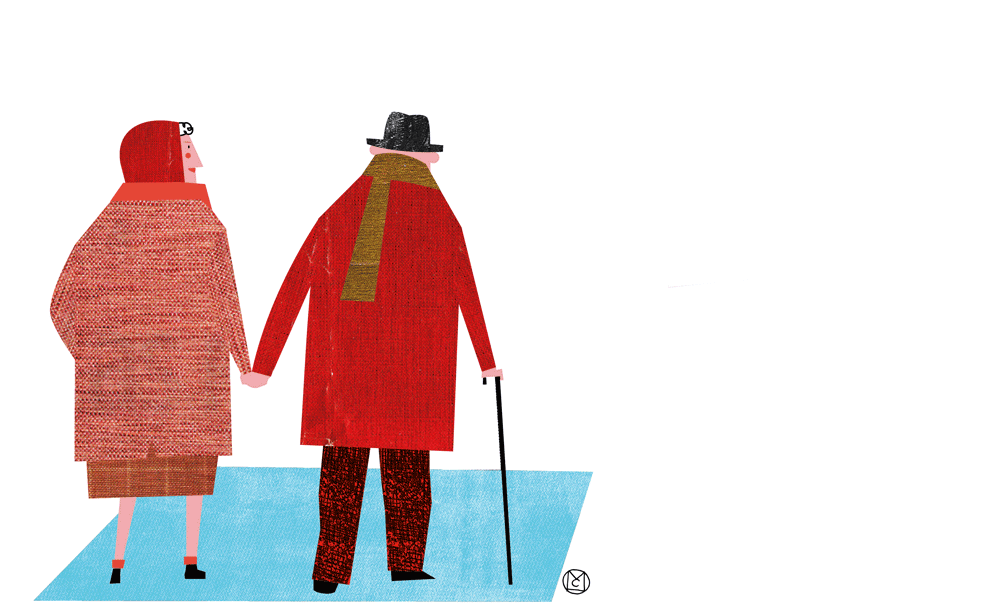
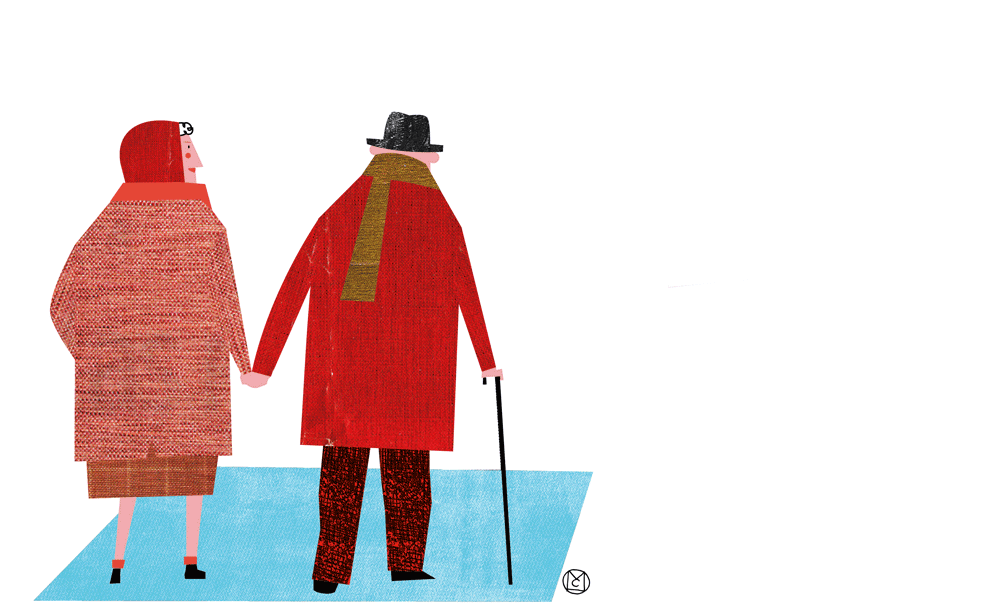
Secciones
Servicios
Destacamos
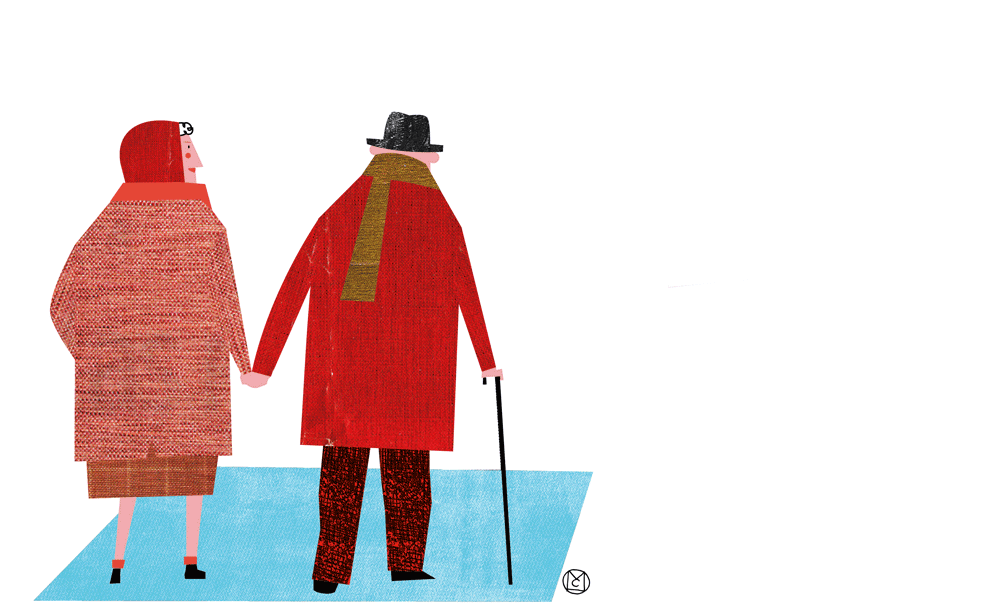
La inmortalidad ha sido desde siempre un sueño del ser humano. Y nos referimos a la inmortalidad literal, en carne y hueso, no a sucedáneos poco convincentes como la gloria artística o militar: como decía Woody Allen, «no quiero seguir viviendo en los corazones de mis compatriotas, quiero vivir en mi apartamento». La fantasía de dar esquinazo a la muerte ha dado lugar a mitos como la fuente de la eterna juventud, la piedra filosofal, el elixir de la vida o los melocotones chinos de la inmortalidad, además de figuras como el vampiro, que encuentra una manera un poco discutible de quedarse entre el aquí y el más allá. Pero, de un tiempo a esta parte, para algunos la inmortalidad ha dejado de ser un sueño y se ha convertido en un proyecto, un objetivo que consideran perfectamente realizable y no muy lejano.
Las últimas noticias desde ese campo tienen por protagonista a Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los dos hombres más ricos del mundo, que ha invertido una porción de sus 200.000 millones de dólares en una compañía biotecnológica centrada en luchar contra el envejecimiento. En esta iniciativa internacional, bautizada como Altos Labs, le acompañan otros multimillonarios como el ruso-israelí Yuri Milner (uno de los primeros inversores en Facebook) y, según ha publicado la revista 'MIT Technology Review', también algunos de los científicos punteros en este terreno, como los españoles Juan Carlos Izpisúa y Manuel Serrano. El interés de los mayores bolsillos de internet por prolongar la vida (empezando, se supone, por la suya propia) no es ni mucho menos nuevo: ya en 2013, los fundadores de Google crearon la empresa Calico, dedicada a estudiar las terapias contra el envejecimiento, y los fundadores de compañías como PayPal y Oracle han realizado cuantiosas donaciones para financiar esta lucha contra la decrepitud y su fatal desenlace.
Es una empresa en la que están implicadas personas con planteamientos muy dispares. Si consultamos a los científicos de primera fila, los que se pelean a diario contra las causas del envejecimiento para arrebatar unos cuantos años de vida buena a la muerte, nos encontraremos con una postura optimista pero a la vez prudente, en la que suelen estar proscritas palabras altisonantes como 'inmortalidad'. Aunque parezca una incongruencia e incluso un sarcasmo hablar de esto cuando todavía nos ahoga una pandemia global, resulta evidente que la esperanza de vida ha progresado a un ritmo asombroso (en España, ha pasado de 41 a 83 años en un siglo) y parece también indiscutible que los recientes logros de varios equipos de investigación permiten pronosticar un buen arreón en las próximas décadas. Las experiencias con la telomerasa (que actúa sobre los telómeros, la parte final de los cromosomas, decisiva en el envejecimiento), las modificaciones genéticas o las terapias senolíticas son algunos de esos caminos prometedores hacia una vida más larga y libre de los achaques de la senectud.
Pero el combate contra el envejecimiento también cuenta con una vanguardia que nos suena utópica, exagerada, por mucho que quienes la componen se declaren absolutamente realistas. Hablamos de personas como el gerontólogo biomédico inglés Aubrey de Grey, convencido de que ya está entre nosotros la primera persona que va a vivir mil años: según sus cálculos, a finales de esta misma década se va a alcanzar la 'velocidad de escape' de la longevidad, es decir, el punto en el que la esperanza de vida crecerá un año cada año, lo ganado por lo perdido. Otro británico, el 'futurólogo' Ian Pearson, sostiene que los ricos podrán aspirar a la inmortalidad a partir de 2050 y que se generalizará a todos los países y clases sociales allá por 2080. Y en nuestro país tenemos al venezolano-español José Luis Cordeiro, que asegura con aplomo que «la muerte será opcional hacia 2045». Estas doctrinas, englobadas en el movimiento transhumanista, no solo confían en la biomedicina para prolongar la existencia, sino que también contemplan un ramal tecnológico que recuerda aún más a la ciencia ficción: es la idea de volcar nuestra mente (y con ella, se supone, nuestra identidad y nuestra conciencia) en un ordenador y seguir viviendo sin cuerpo orgánico, con acceso a distintos soportes que nos permitan estar físicamente en el mundo. Da vértigo pensar en estas cosas, ¿verdad?
«La inmortalidad no existe en la naturaleza. Cualquier ser vivo puede morir, por ejemplo, por falta de alimento, por agentes infecciosos o de manera violenta: depredadores, catástrofe natural...», puntualiza María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y uno de los nombres más destacados en este terreno gracias a sus investigaciones sobre los telómeros, en las que ha logrado prolongar la vida de ratones. Sin embargo, esa misma naturaleza que no admite la inmortalidad nos anima a concebir una vida más larga, incluso mucho más larga: «Lo que sí existe son especies con unas longevidades extremas. Hay árboles que pueden vivir decenas de miles de años, tiburones que viven más de 400 y organismos multicelulares como la hidra, que puede vivir de manera indefinida. Esto nos indica que no hay límite biológico a la vida y a la longevidad, siempre que no se pierda la vida por falta de alimento o por agresión externa, incluyendo agentes infecciosos», desarrolla Blasco, que define la tarea actual de los científicos como una «modulación» de la longevidad. «En mi grupo –concluye– hemos demostrado que se puede retrasar el envejecimiento y alargar la vida haciendo que los telómeros sean más largos».
Como cantaba el grupo de rock Ilegales, «para siempre es demasiado tiempo»; para empezar, porque todo a nuestro alrededor tiene fecha de caducidad. «El universo terminará alguna vez», puntualiza Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y autor del libro 'Cuerpos inadecuados', en el que analiza las tesis transhumanistas. «Cuando se habla de conseguir la inmortalidad por medio de la tecnología –prosigue–, lo que en realidad se quiere decir es conseguir una vida de duración indefinida. Tampoco creo que eso sea factible, al menos mientras sigamos siendo organismos biológicos. Y si dejáramos de serlo, por haber volcado nuestra mente en una máquina, entonces ya no habría motivos para llamar a eso 'vida' ni para seguir hablando de seres humanos». ¿Y qué hay de lo de alargar la vida en cientos de años de manera más o menos inminente? «Yo diría que no hay base científica aún para sostenerlo, pero sí que la hay para considerar factible un alargamiento de la vida humana en varias decenas de años».
Antonio Diéguez ha reflexionado sobre las implicaciones indeseables que podría tener un aumento significativo de la longevidad. «Podría llevar a un aumento de la población que deteriorara aún más los recursos del planeta, a no ser que limitáramos el número de nacimientos, lo que implicaría a su vez la práctica desaparición de los jóvenes. En cuanto a las implicaciones sociales y políticas, las más negativas serían las relacionadas con el aumento de las desigualdades: durante un tiempo, al menos, estas mejoras solo estarían disponibles para los más ricos», plantea. Ese mundo de supercentenarios saludables, tantas veces soñado por el ser humano, tal vez no resulte tan recomendable como parecía a bote pronto: «No podríamos jubilarnos, obviamente, a los 67 años o poco más. Tendríamos que ocupar puestos de trabajo hasta pasados los cien años y eso sería una forma de esclerotizar también a la sociedad. Por otra parte, ¿qué relaciones sociales y familiares cabría esperar entre individuos cuyas vidas tuvieran una duración de varios siglos? No sabemos cómo nos relacionaríamos con nuestros descendientes al cabo de tanto tiempo, o cómo serían las relaciones de pareja. No sabemos si seríamos capaces de dar sentido a una vida mucho más larga que la que ahora tenemos», comenta Antonio Diéguez.
Eso sí, ¿cabe alguna duda sobre lo que haríamos si nos ofreciesen ahora mismo una píldora que nos permitiese vivir para siempre sin deterioro físico? ¿Acaso el profesor no la tomaría? «En este instante diría que no, pero supongo que la respuesta a esa pregunta puede variar con el tiempo y con el contexto. Ahora veo todavía lejana mi muerte, pero no sé qué contestaría si la viera mucho más cerca, o si estuviera seriamente aquejado de una enfermedad. Por supuesto, siempre que la posibilidad de morir quedara abierta en el futuro».
Mujeres de récord

Con 122 años, esta francesa fallecida en 1997 se considera el récord absoluto de longevidad. Tuvo que vivir buena parte de sus días sin ningún pariente cercano: su marido murió en 1942, con 74 años; su hija había fallecido ocho años antes, con solo 36, y su único nieto perdió la vida en un accidente de moto en 1963, cuando a Jeanne todavía le quedaban por delante 34 años. Todos los días fumaba un cigarrillo, bebía un vasito de oporto y comía algo de chocolate. Entre los hombres, el más longevo que se ha verificado fue el japonés Jiroemon Kimura, que vivió 116 años.

Con 118 años, esta japonesa de Fukuoka es actualmente (y desde hace dos años) la persona viva de más edad. En su último cumpleaños, el 2 de enero, declaró su propósito de alcanzar con salud y alegría los 120.
El incremento de la esperanza de vida es uno de los datos estadísticos más fascinantes y reconfortantes que existen. Durante buena parte de la historia, se mantuvo más o menos estable, hasta el punto de que ningún país había rebasado el listón de los 40 a principios del siglo XIX. Pero el siglo XX revolucionó esta variable gracias a la reducción de la mortalidad infantil y a otras mejoras que extendieron la vida, como los avances farmacológicos y médicos o el acceso a la sanidad. Hace setenta años, se había abierto un abismo entre los países más desarrollados y lo que entonces se llamaba Tercer Mundo (o, por citar casos concretos, entre los 72 años de Noruega y los 26 de Mali), unas diferencias que hoy se van reduciendo poco a poco pero todavía persisten: los ciudadanos de las zonas más ricas podemos aspirar a vivir más de 80 años, mientras que buena parte de África aún no llega a los 60. Y, aunque la esperanza de vida continúa aumentando, un estudio publicado en 'The Lancet' ha pronosticado un incremento de 4,4 años para 2040, muy alejado de las previsiones más optimistas.
Sin embargo, frente a este avance de la esperanza de vida, que no deja de ser una abstracción colectiva, hay otro dato que se resiste con cierta tozudez a mejorar: el de la duración máxima de la vida humana. De las personas cuya edad se ha podido verificar, el récord absoluto lo sigue teniendo la francesa Jeanne Calment, que vivió 122 años y 164 días. Y no deja de ser una anomalía, tan llamativa que su validez ha sido discutida: Calment falleció en 1997 y, en este cuarto de siglo, nadie ha logrado siquiera superar la barrera de los 120 años. Lo de ser la persona más anciana del mundo es un honor del que se disfruta poco tiempo: desde la muerte de Calment, han pasado por ese trono 34 personas y la mayoría han fallecido obstinadamente entre los 114 y los 116. Solo cinco han sobrevivido más de un año a partir de su proclamación.
Publicidad
José A. González, Sara I. Belled y Cristina Cándido
Borja Crespo y Lidia Carvajal
Clara Alba y Lidia Carvajal
Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.