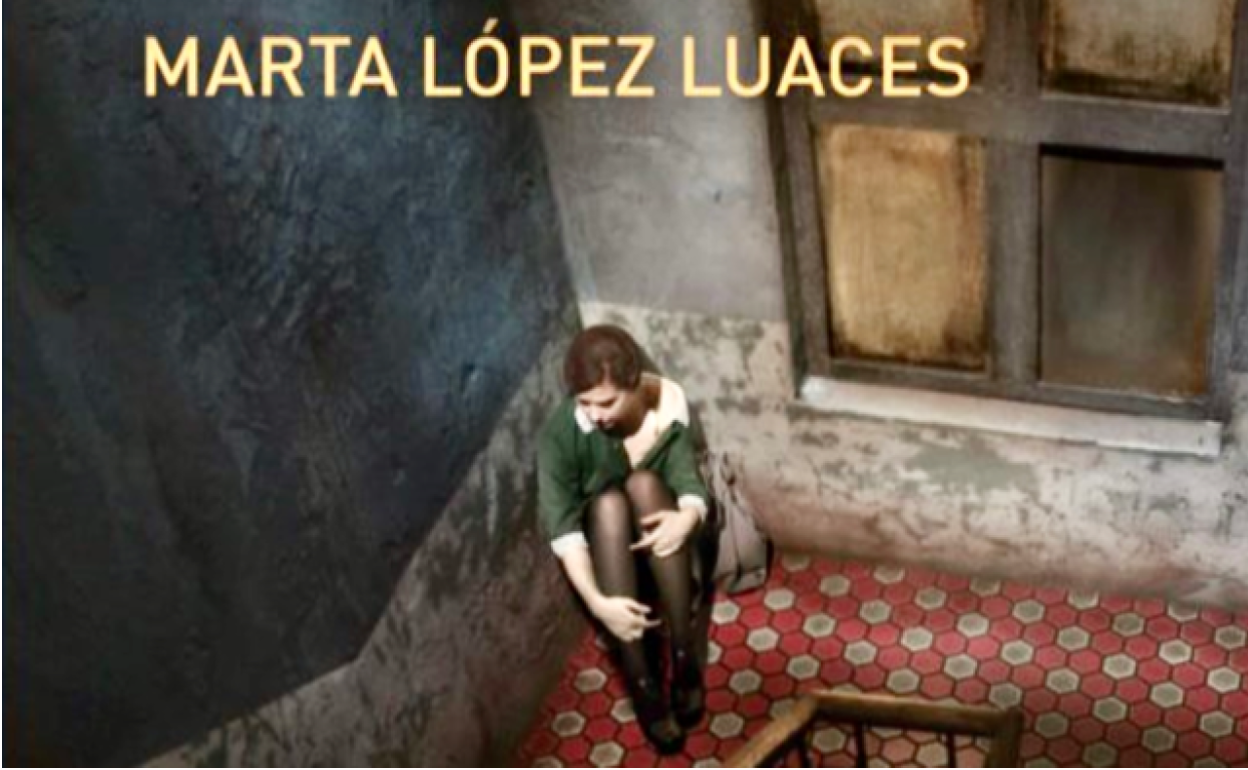
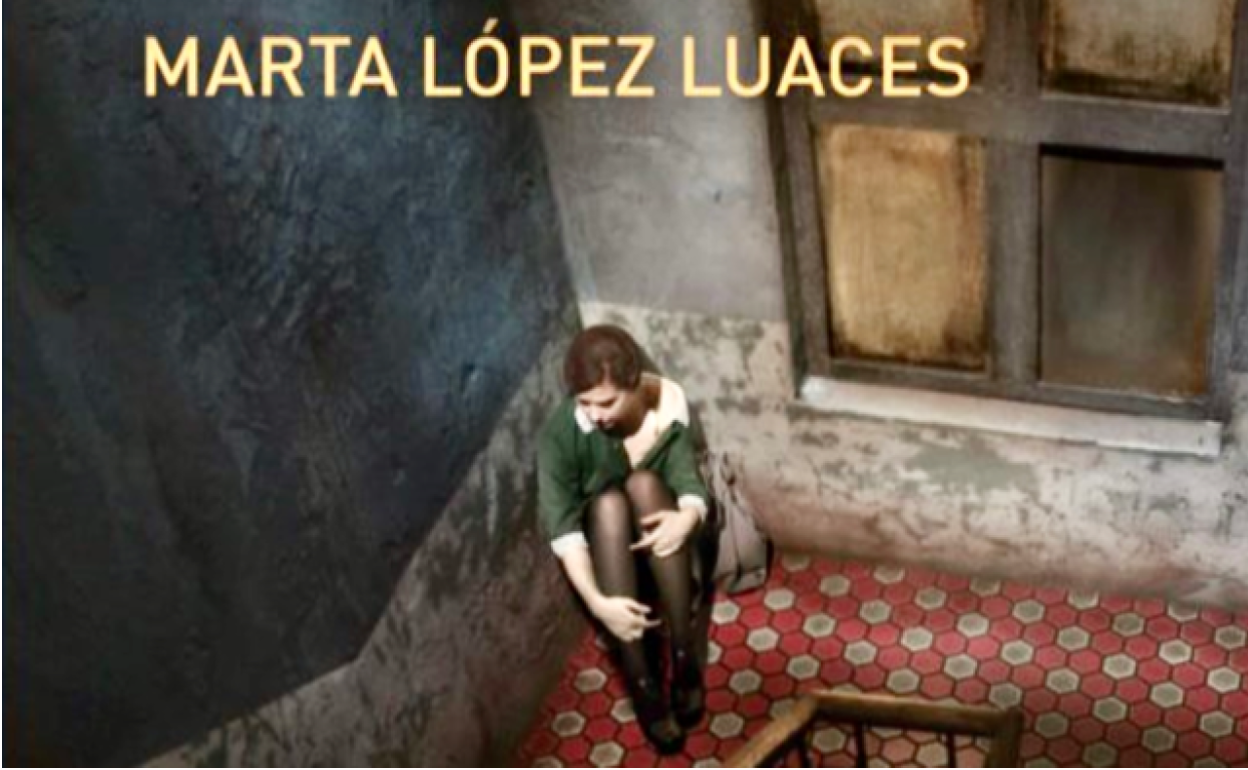
Secciones
Servicios
Destacamos
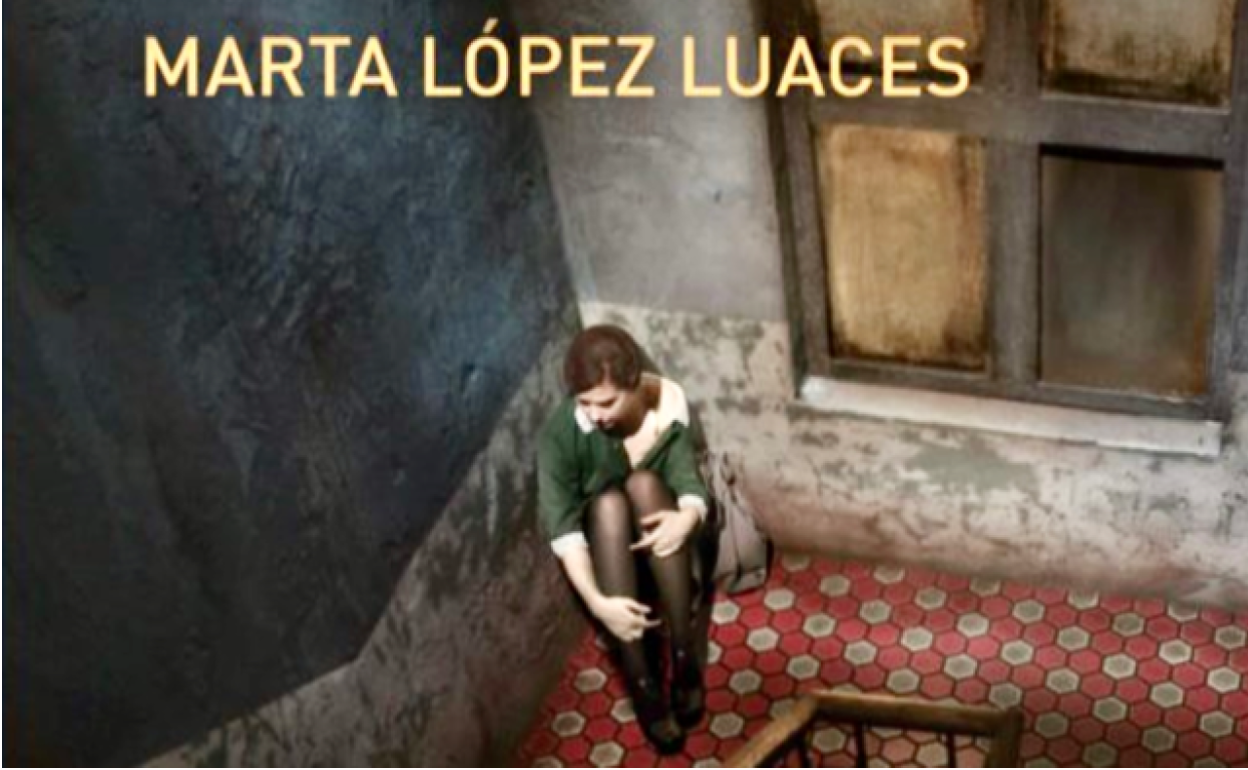
El placer de matar a una madre es la segunda novela de la escritora gallega Marta López Luaces, profesora de Literatura Española y Latinoamericana, en la Universidad de Montclair, Nueva Jersey. Un título impactante, una novela valiente, que analiza, con una mirada lúcida, la sociedad ... franquista, en general, y el papel de las mujeres, en particular. La historia de Isabel Ramírez, una joven humilde y culta, que acaba de ser ingresada en un psiquiátrico de provincias, tras ser acusada de asesinar a su madre, sin mostrar sentimientos de culpa o de dolor, permite a la autora recrear la moralidad de la época, pero también la hermandad que la une a sus compañeras, encerradas, durante el franquismo, por diferentes «desórdenes mentales» o «anomalías sociales», como el alcoholismo, la homosexualidad o la violación. A lo largo de la novela, la protagonista, gracias a la ayuda que le proporcionará uno de los psicólogos del centro, recién llegado de Inglaterra y con nuevas ideas, intentará averiguar qué la motivó a cometer el matricidio. De esta manera, la escritora otorga al drama individual, que pesa sobre esta mujer, un cariz colectivo, que le permite abordar los diferentes mecanismos de control utilizados por el poder.
- Precisamente por eso, no parece casual que la primera sesión terapéutica que Isabel recibe, tenga lugar el 21 de diciembre de 1973, el día del atentado contra Carrero Blanco. ¿Tuviste claro, desde el primer momento, el trasfondo histórico que enmarcaría a tu novela?
Desde el principio sabía que la novela debía desarrollarse en los últimos años del franquismo, pero no tenía una fecha específica. La transición, a diferencia de lo que se cree, comenzó antes de la muerte de Franco. La población joven de los 70 se manifestaba y ejercía mayor presión para que España se abriera hacia Europa y se transformara en una democracia. Solamente cuando ya había profundizado en la investigación para la novela y había leído los artículos de periódicos de la época, comprendí que las sesiones tenían que comenzar el día del atentado a Carrero Blanco, pues ese acto marcó un antes y un después en la historia del régimen franquista. A partir de este hecho ya no se pudieron esconder los enormes problemas del país y la población empezó a demandar cambios profundos y mayores libertades, pues las nuevas generaciones, que no recordaban la guerra ni la posguerra, no estaban dispuestas a vivir bajo un sistema represivo.
- Muchas de las terribles situaciones que nos describes fueron recogidas por el periodista Ángel María de Lera, en Mi viaje alrededor de la locura (1972), y por Enrique González Duro, uno de los más destacados psiquiatras de nuestro país, a quien debemos el primer Hospital de Día y su lucha por la reforma de las instituciones psiquiátricas, en la España de los años 70 y 80. ¿Qué supuso para ti acercarte al trabajo de estos grandes profesionales?
Todos sabemos qué ocurre con la represión política: no se admite oposición ni tampoco libertad de expresión. Sin duda, la lectura de los artículos y libros de Ángel María de Lera y de González Duro fue importantísima para entender lo subrepticio del régimen, en el que el control de la cotidianidad se lograba a través de las ideologías de género y de raza. Entendí que, a través de los medios de comunicación y de las instituciones educativas, familiares, religiosas y sociales, se controlaba y reprimía a una población que no percibía que el régimen estaba directamente involucrado. De este modo, se imposibilitaba que hubiese una transformación social. Los textos de Lera y de González Duro muestran que, bajo una superficie de aparente normalidad, se encontraba una sociedad que reprimía a aquellos individuos en una posición social inferior o que pertenecían a grupos marginados: miembros de la comunidad homosexual, discapacitados, gitanos, pobres, mujeres… Las diversas instituciones sociales normalizaron esas marginalizaciones.
- Como indica Ángel María de Lera, los efectos de la maquinaria fueron devastadores: «En un sitio donde todo el mundo te manda, donde tú no tienes opinión y no eres agente, sino paciente, y donde, además, te hacinan en horrendos dormitorios despersonalizados, en un edificio uniforme, con alimentación y vestidos uniformes y te someten a un horario y a una disciplina también uniformes […], no queda posibilidad alguna para la recuperación de la conciencia y la responsabilidad individual. El sistema es como una trituradora capaz de destruir hasta los últimos vestigios de la personalidad». Cualquiera de nosotros, encerrados, de repente, entre esos muros, enloquecería en muy poco tiempo… ¿Dónde queda la dignidad personal de estos pacientes, Marta?
En mi novela, las mujeres encerradas, en el hospital psiquiátrico, tratan de recuperar su dignidad mediante el aprendizaje personal, la educación, las relaciones de amistad con otras mujeres y la terapia con el nuevo psicólogo. De este modo, van recuperando esa dignidad que el sistema les había robado. A lo largo de la trama, además, se hace hincapié en el concepto del lenguaje que usamos, pues el idioma nos crea, moldea nuestra subjetividad y configura nuestra identidad; por eso, resulta clave para recuperar la dignidad perdida. El psicólogo de la obra subraya la importancia de usar un lenguaje respetuoso, ya que solo así las mujeres podrán recuperar su autoestima.
- Por otro lado, sabemos que, en las dictaduras, es una práctica habitual utilizar la psiquiatría como método de represión y moralización con aquellas personas que no encajan con el modelo impuesto, especialmente, «con esas mujeres demasiado libres». En este sentido, has querido, con tu historia, dar voz y alas a tantas mujeres rotas, ¿no es así?
Sí. Además de la psiquiatría, también la biología, la farmacéutica, la ginecología, entre otras ramas de las ciencias, se han empleado para reprimir a las mujeres y a otros grupos marginados, como el colectivo LGTBI. Mi novela se centra en la psiquiatría, ya que fue la disciplina más utilizada por el régimen de Franco para reprimir a las mujeres y a los homosexuales. No obstante, si algunas prácticas de la psiquiatría se usaban para controlar la subjetividad de las mujeres, otras, como las de los ginecólogos, se empleaban para controlar su cuerpo.
- ¿Qué les dirías a quienes siguen mitificando esa época histórica de nuestro pasado?
Les diría que leyeran, que exploraran su propia historia y la de su país y que pensaran cómo se sentirían ahora viviendo bajo un régimen dictatorial, como fue el de Franco. También deberían hablar con quienes vivieron los horrores de esa época. Los discursos que se auspician desde los sectores de la extrema derecha y, en algunos casos, desde otros sectores conservadores, pueden mitificar ese pasado, al borrar las instancias sociales represivas para ofrecer una imagen de paz, seguridad y cotidianidad más sencilla, gracias a esa construcción conservadora de género, de familia, de nación y de raza, escondiendo los rígidos patrones ultraconservadores del franquismo.
- Pese a nuestra libertad, ¿crees que siguen existiendo fuerzas que intentan volver a modelos femeninos anteriores?
Creo que hay muchas fuerzas culturales, económicas, políticas y sociales que desean regresar a los modelos femeninos, y también masculinos, de Franco. La ideología de género y del cuerpo, o lo que Foucault llamó «biopolítica», ha sido muy efectiva para controlar a la población. Mediante la normalización de esos modelos, las esferas de poder continúan hoy día tratando de normalizar la represión. Debo añadir que esto no solo ocurre en la sociedad española, sino también en otros países europeos y, sin duda, en los Estados Unidos.
- Ese olvido hacia las minorías o la invisibilidad y la marginación, que sufren las mujeres, en determinados ámbitos, ¿cómo se percibe desde Estados Unidos?
Estamos viviendo un momento muy difícil, en el que muchos de los avances y derechos de las mujeres, y también de las minorías sociales, se ven amenazados por fuerzas ultraconservadoras: el aborto se ha limitado o prohibido en varios estados conservadores del sur, Florida ha prohibido que los maestros digan la palabra «gay» en la escuela primaria, la violencia contra la población negra por parte de la policía ha aumentado... Por eso creo que la comunidad intelectual y feminista de los Estados Unidos está demasiado preocupada por lo que está ocurriendo en el país. La herencia de Trump continúa teniendo un gran impacto, mediante los jueces y los políticos ultraconservadores que colocó en posiciones clave del país durante su presidencia, al igual que los valores (o la falta de ellos) que promovió y alentó en el grueso de la población con menor formación académica.
- «Si el desarrollo de un país se mide por la compasión hacia aquellos más necesitados y por la preocupación por su bienestar, entonces, a la España de esa época aún le faltaba mucho para poder considerarse una nación avanzada». ¿Y a nuestra España de hoy?
Obviamente, España ha avanzado mucho, sin embargo, los ataques contra la comunidad LGTBI han aumentado en estos últimos años, los derechos de las mujeres, de los discapacitados o de la población de la tercera edad, comunidades tan beneficiadas por los avances que trajo la democracia, pero tan maltratadas por el régimen franquista, se ven amenazados por una economía neoliberal que, con la ayuda de las fuerzas de ultraderecha, privilegia sectores muy específicos de la sociedad. Por eso necesitamos proteger los derechos ya ganados y seguir luchando por una mayor igualdad y justicia sociales.
- Como docente y miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ¿crees que se debería ir más allá de los grandes hechos históricos y transmitir las características de esa cotidianidad, que no recogen los libros de texto?
Me parece que las diferentes disciplinas, como la Historia, deberían reconstruir la perspectiva de las diversas comunidades que constituyen un país. Es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar y reproducir los testimonios de aquellos que sufrieron la represión cotidiana, en lugar de aprender solo los grandes hechos políticos. Así las nuevas generaciones podrían entender lo que implicaría una dictadura en sus vidas.
- ¿Qué tarea les queda por delante a nuestros jóvenes en materia de identidad e igualdad?
Creo que tenemos que pensar la identidad ligada a los problemas de clase social. La desigualdad salarial y las obligaciones familiares hacen que las mujeres sean castigadas socialmente por tener hijos sin una pareja. De este modo, el control social de muchas mujeres continúa mediante la maternidad. Si a esto se le suman otros condicionantes, como, por ejemplo, la raza, la discriminación laboral y social es mayor. Considero que debemos ligar todas las instancias de marginalización para entender que la identidad es un concepto muy complejo por el que un individuo puede o no ser marginalizado.
- En la novela se reivindica el deseo de las mujeres de «ser adultas» y tener «vidas plenas». ¿Qué se necesita del conjunto de la sociedad para lograrlo?
Los discursos culturales −es decir, los medios de comunicación, el cine, la cultura virtual…− deberían tratar a las mujeres como adultas. Asimismo, las dinámicas escolar y familiar por las que se aprenden las diferentes posiciones sociales que le corresponde a cada uno, según su edad y género, y por las que se divide y se distribuye el poder social, deben cambiar para que todos nos desarrollemos plenamente. Estas dos instituciones son los principales espacios donde los seres humanos aprendemos cuál es nuestro lugar en el mundo y la capacidad para tomar control de nuestra vida. De ahí que la familia y la escuela no puedan ser espacios de competencia, sino lugares donde los niños puedan equivocarse, como modo de aprendizaje. Solo así podremos realizarnos y explorar sin miedo el mundo que nos rodea.
- «Había que manejar el lenguaje de un modo respetuoso. Solo de este modo se podría así lograr nuestra reinserción cultural». ¿Posee el lenguaje el poder de incluir o excluir? ¿Hasta qué punto las palabras determinan nuestro lugar en la sociedad?
Lacan nos dice que somos leguaje, pues es el lenguaje el que crea nuestro subconsciente y, por lo tanto, nuestra identidad. Si el lenguaje no nos incluye, siempre seremos extranjeras en nuestro propio idioma, cultura y cuerpo.
- En tu obra narrativa y poética, reivindicas la escritura como forma de poder: «Si puede controlar el lenguaje, puede controlar la vida». ¿Escribir ayuda a enfrentarse y a enfrentarnos a nuestra propia historia?
Escribir nos obliga a reflexionar sobre la sociedad que nos rodea y también acerca de nuestro pasado y presente, así como de lo que pueda ocurrir o no en el futuro. Por eso, el conocimiento de la lengua es tan importante, ya que cuanto más control se tenga sobre el lenguaje y más consciente se sea de sus alcances y limitaciones, mayor capacidad de control tendremos sobre nosotros mismos: transformar el lenguaje es modificar esas posiciones lingüísticas que tanto marcan nuestra posición social.
Al fin y al cabo, lo importante es la palabra, que nos permite «recobrar en ti el yo» porque, como señala Marta López Luaces, en Y soñábamos con pájaros volando: «Poesía emigrante de mí / nace en mi destierro / sin nombre / Los hijos que no engendraré me piden agua». Les recomendamos, pues, a esta autora, estimados lectores, y les invitamos a descubrir el placer de su lectura en nuestro blog latintaentretusdedos.com y en nuestras redes sociales @tintaentusdedos.
- Mi viaje alrededor de la locura. Ángel María de Lera. Planeta. Barcelona. 1974. 214 páginas.
- Los traductores del viento. Marta López Luaces. Vaso Roto Ediciones. Madrid. 2013. 168 páginas.
- Y soñábamos con pájaros volando. Marta López Luaces. Tigres de Papel. Madrid. 2017. 152 páginas.
- El placer de matar a una madre. Marta López Luaces. Ediciones B. Penguin Random House. Madrid. 2019. 384 páginas.
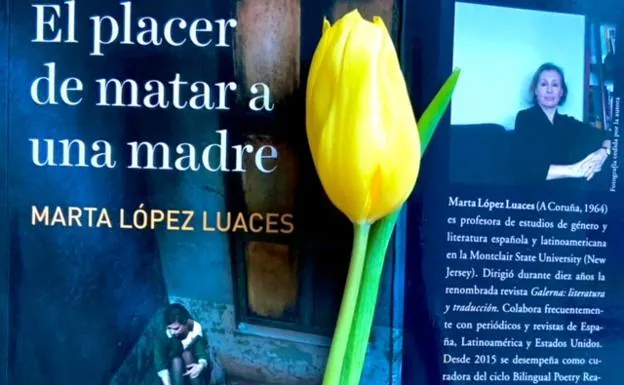
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.